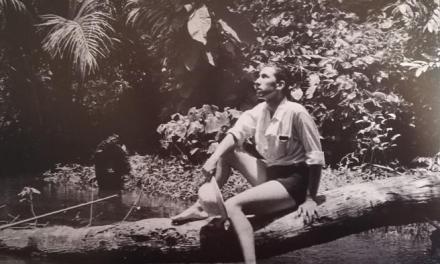Por supuesto que el Antiguo Testamento, el Talmud, no es un recetario ni lo que hoy diríamos un libro de gastronomía, pero en él se encuentran muchísimas referencias a alimentos, empezando por la fruta (¿manzana?) que la serpiente ofreció a Eva, con las cataclísmicas consecuencias que son conocidas. En el mismo Génesis nos topamos con la diatriba entre Esaú y Jacob, los dos hijos de Isaac y por tanto nietos de Abraham, por ese plato de lentejas que también se ha hecho célebre. ¡Qué no decir del maná (¿en qué consistía en concreto? ¿qué sabor tenía?) con el que se alimentaron Moisés y los suyos durante la travesía por el desierto de Sinaí, que se extendió durante cuarenta larguísimos años! Y eso por no hablar del modo como se presentaba la Tierra Prometida, Canaán, de donde sin esfuerzo saldría leche y miel: la abundancia, el no va más.
Son sólo cuatro manifestaciones de lo que el libro explica en el segundo de sus subtítulos al presentarse a sí mismo: “una historia estimulante sobre cómo la alimentación conecta con la cultura, con las creencias, con la religión y con la tierra para dar forma a una manera de vivir y de comer”. Al asunto de la fruta prohibida en el Edén le dedica la página 155. Al de las legumbres, la 179. Acerca del maná que caía del cielo- se diserta en páginas 186 y siguientes, reproduciendo palabras de otro de los textos del Pentateuco, Números, y en concreto 11, 7-9. Se afirma que “el maná era como la semilla del cilantro, y su aspecto era parecido al de una resina. El pueblo salía a recogerlo, y lo molían en el molino o lo machacaban en el mortero; lo cocían en la olla y hacían con él unas tortas cuyo sabor era como el de pan con aceite. Cuando el rocío caía sobre el campamento, por la noche, también el maná descendía sobre él”. En fin, sobre “la tierra que mana leche y miel”, en la página 316 se afirma que “es una expresión universal, la frase de la Biblia con un mayor calado y sentido en todos los tiempos, una bellísima metáfora de lo que Dios ofrece a su pueblo … ¿o no? Es decir, ¿esta expresión es verdaderamente una metáfora, o más bien el versículo quiere decir exactamente eso, una tierra de abundancia, en la que lecha y la miel abundaban como generosos dones del entorno y de la liberalidad divina?”. Y es que “las menciones a esta tierra que mana leche y miel son bastante numerosas, y las encontramos en los libros del Éxodo, del Levítico, Números y Denteronomio, alguna más en el libro de Tosné, Jeremías y Ezequiel”.
Mucho se ha discutido sobre la historicidad de la Biblia, sobre todo en lo relativo a las épocas de los patriarcas -la Torá- y de los jueces, es decir, hasta el libro de Samuel, que tiene por protagonista al primero de los reyes, Saúl. Desde luego, hace falta la fe del carbonero para creerse las vidas de extensión matusalénica o que las mujeres (Sara, la mujer de Abraham, por poner un ejemplo) pudieran dar a luz pasados los cien años. Y, por mucho que la arqueología ayude a conocer la realidad del pasado, o precisamente por eso, hoy pocos cuestionan que el propio Abraham, o incluso Moisés, no pasan de ser personajes no ya legendarios sino incluso meramente novelescos, porque la calificación de jefes tribales -de carne y hueso- les viene grande.
Pero siempre sabiendo que la dicotomía ficción/no ficción se encuentra viciada de raíz, porque, por mucha imaginación que le echaran los creadores del género (Balzac, Dickens o Galdós y, el primero de todos ellos, Miguel de Cervantes, por poner nombres propios: en cierto sentido, lo suyo son también novelas históricas, porque Fortunata, “la de Rubén”, Jacinta y Juanito Santa Cruz, el hijo de los comerciantes de paños de la calle Zaragoza, no se entienden en otro contexto que el del Madrid de 1887), sus planteamientos no se explican al margen de la sociedad, en el espacio y en el tiempo, en la que les tocó vivir, con sus mentalidades propias y su preciso grado de desarrollo tecnológico. Más aún, lo que en ellos llamamos imaginación, o creatividad, o facultad de fabular, resulta a veces indisociable de lo que es una envidiable capacidad de observación del entorno: ser un psicólogo social o incluso individual.

Y es que, como confiesa la autora (y es una obviedad), los textos bíblicos no pueden entenderse al margen del tránsito de una vida de recolectores (de plantas), es decir, los nómadas, a otra de agricultores y pastores, que tenían mucho de lo que hoy llamamos ganaderos. O sea, el sedentarismo, con lo que ello significa de agrupamiento de las personas en ciudades. El Neolítico, en suma, que tuvo su epicentro, lo que hoy llamaríamos la vanguardia o la avanzadilla, en el Mediterráneo Oriental y sobre todo, en aquella región, -las casualidades no existen- justo donde había y hay más agua: la del Nilo en Egipto y el Tigris y el Éufrates en Mesopotamia. Villegas lo explica remontándose a Caín (el agricultor, o sea, el hombre del futuro) y Abel (el cazador-recolector, que encarnaba el pasado): página 157. Pero donde más se desarrolla la explicación es en las páginas 101 a 103, en términos tan rigurosos -e interesantes- que merecen la reproducción literal:
“La recolección es la primera de las labores para la supervivencia. Se trata de una actividad que vinculaba directamente a la humanidad con una naturaleza que ofrecía multitud de posibilidades, desde vegetales de temporada en sus estaciones naturales a la carne de animales silvestres, de crustáceos, mariscos y pescados. Incluso productos como la sal y la miel o los huevos de animales silvestres se podían obtener fácilmente en la época de los cazadores-recolectores.
El único esfuerzo para obtener el alimento de forma directa era la captura en cualquiera de sus variantes, lo que liberaba a la población de criar, cuidar, vigilar, alimentar o sembrar, regar, poder o recoger vegetales o animales. Hasta el Neolítico, la humanidad había sido libre de vagar o de instalarse en cualquier lugar sin necesidad de vincularse a la tierra, de recolectar espontáneamente o de cazar …, aquella fue la forma de vivir en el paleolítico”.
Así las cosas, sucede lo siguiente:
“(…) en época bíblica, a pesar de que aquellos tiempos habían pasado hacía mucho, aún se mantenía el recuerdo de las actividades de recolección y no eran solamente una evocación: constituían parte activa de la alimentación, en forma de valiosos complementos. En realidad, el sistema económico de recolección ya no era útil para una población que había crecido y que vivía en ciudades, o al menos no era prioritario, pero no dejaba de ser un añadido para redondear la alimentación o un recurso de fácil acceso para tiempos difíciles”.

La recolección del maná en el desierto, por Giovanni Battista Tiépolo, 1738-1740
¿De qué época estamos hablando, dicho en años antes de Cristo? La cronología bíblica no resulta especialmente precisa, pero puede recordarse que a Moisés, el libertador que consiguió sacar de Egisto al pueblo elegido, se le suele ubicar entre los siglos XIV y XIII, lo que significa coincidir más o menos con la guerra de Troya, que Heródoto sitúa en 1250, al final de la Edad del Bronce, aunque su recuerdo se trasmitió sólo oralmente hasta Homero, que, si acaso existió y fue el autor de La Ilíada y La Odisea, lo hizo solo en el siglo VIII, es decir, varios siglos más tarde. Del reinado de Salomón -el autor del Eclesiastés, parece-, hijo de David, sí tenemos fechas más fiables: un poco antes, entre 970 y 931. Recuérdese que es precisamente en torno a 1200 antes de Cristo cuando se considera que el hierro pasó a ser el metal prevalente y por tanto, hablando de Edades, debe creerse, siempre con la convencionalidad de estas cosas, que fue cuando se pensó en ponerle su nombre a lo que vino después.
No hace falta añadir que, si para entonces ya se contaba con textos escritos, también los había de naturaleza normativa: las tablas mosaicas, con los Diez Mandamientos, no se entienden sin el Código de Hammurabi, rey de Babilonia desde 1792 hasta 1750, siempre, se insiste, antes de Cristo.
Lo que podemos entender por Israel -nada que ver con las actuales fronteras del Estado del mismo nombre- cuenta con la hidrología del río Jordán, que desde luego tiene mucho menos caudal. El agua era solo la de la lluvia, que, sobre todo en verano, se mostraba escasa. Pero esa grave carencia se compensaba -la geografía y en general la naturaleza es lo que tiene- con su ubicación estratégica, porque -página 138- “se trataba de un auténtico nudo de comunicación entre las rutas marítimas y tierra adentro, a caballo entre Mesopotamia y Egipto”, lo cual la dotaba especialmente para el comercio y no sólo el marítimo. Como se narra en página 141, “el pequeño comercio se repartía en mercados modestos ubicados estratégicamente en ciudades, especialmente en Jerusalén a partir de la época del rey Salomón; era una gran ciudad en la que su podían encontrar todo tipo de productos (…), desde los sencillos alimentos a los vinos de calidad o incluso especias”, con origen incluso en China o India: lo que luego se llamó la ruta de la seda. Y no sólo productos de lujo, sino también otros más sencillos y de producción local, como el aceite de oliva.
Sin hacer de spoiler, debe decirse que en el libro se contienen cuadros, alimento por alimento, donde se recogen los textos bíblicos que los mencionan: cereales (página 113); legumbres (115); hortalizas y verduras (116); frutas (122 y 123); plantas aromáticas (125); o semillas, frutos secos y otros condimentos (126 y 127). Con un epígrafe específico para la ganadería, en el cual (página 129) hay líneas que, una vez más, merecen la reproducción textual:
“A lo largo de fase neolítica, en esta zona se produjo el largo proceso de domesticación que condujo finalmente al desarrollo de actividades ganaderas y de pastoreo. Ovejas y cabras, cerdos y bóvidos eran la base de la ganadería, aunque también se domesticaron los burros como bestias de carga. Porque el ganado tenía que aportar algo más que carne, así los burros y bóvidos tenían un uso como ayuda en la agricultura y carga, y por su parte las ovejas y las cabras producían leche. La consecuencia inmediata era la elaboración de quesos, que suponían un elemento muy importante en la dieta, y además de aportar proteínas se convertían en productos con capacidad de ser almacenados durante largos periodos de tiempo”.

Ordenación tradicional de los ingredientes en el plato del séder de pesaj. Los ingredientes (en sentido de reloj, desde la parte superior): maror (lechuga romana), z’roa (una tibia de cordero asada), charoset, jrein (raíz de rábano picante con remolacha), karpás (palos de apio) y beitzah (huevo).
Sí, el almacenamiento era clave, porque hay ciclos buenos y ciclos malos: los siete años de vacas flacas que siguen a los siete de vacas gordas, dicho sea de nuevo hablando de Egipto.
Eso, en cuanto a la materia prima. Pero para cocinar hacen falta también instrumentos. Por la incidencia de Abraham con su hijo Isaac -felizmente no consumada- sabemos que ya entonces había cuchillos, por ejemplo.
Y, a partir de la página 381, con un índice de términos que los clasifica por personas, por lugares, por pueblos y finalmente por productos y preparaciones de cocina donde, como era de esperar, son el pan y el vino los de menciones más numerosas. No falta de nada.
El arco temporal que se recoge en el libro termina en la época de Jesús (en la que, por cierto, tan relevantes eran los pescadores y tanta importancia tenía reunirse para cenar: no hará falta detenerse en explicarlo) o incluso antes de la presencia romana, o sea, con los macabeos. Se sigue de ahí que no puede hablarse del Islam -Mahoma no nació hasta el año 570 de nuestra era- ni, por tanto, y menos aún, de todo lo sucedido desde el fin del mandato británico de lo que entonces se llamaba Palestina (nombre que viene de los filisteos, pero esa es otra historia), hace poco más de un siglo, ni, de lo sucedido desde 1947, con Ben Gurión y los interminables conflictos que se llevan sufriendo desde entonces -no sólo desde el 7 de octubre de 2023- y que marcan la geopolítica y la geoeconomía del mundo entero. Carece de sentido por tanto emplear, si se quiere encasillar a Villegas con las categorías de la polarización al uso, de antisemitismo o de islamofobia (o islanofilia, porque, como decía el torero, en España hay gente pá tó, y no sólo en España). En el período que se estudia en este libro no había fronteras, ni en el sentido coloquial ni desde luego en el muy rígido de la carta de la Organización de Naciones Unidas, porque los pueblos -lo que quiera que tal cosa signifique en el sentido ético o religioso- se movían. Había migraciones, diríamos hoy: Abraham provenía de Ur, en el sur de Caldea y los herederos de los doce hijos de Jacob se dispersaron buscando mejor fortuna -de ahí la marcha a Egipto de los dos últimos, José y Benjamín-, donde permanecieron cuatrocientos años, de suerte que no debe extrañar que cuando volvieron a Canaán -el éxodo, que más bien debería llamarse el retorno- aquello ya estaba ocupado por otros. Y eso sin contar el período de la cautividad de Babilonia, que, tras la destrucción del templo de Salomón, se extendió durante gran parte del siglo VI antes de Cristo. Es natural, así las cosas, que, si se habla de una cocina hebrea -es el título del libro-, la kosheck, no pueda entenderse como algo cerrado o privativo, que incluye a unos -los de aquí– y excluye a todos los demás. Pero, en cualquier caso, y es donde hay que terminar llegando a modo de síntesis, lo cierto es que la autora se muestra muy proclive a aquella causa. En el Prólogo, en página 15, y al hilo de la alimentación del antiguo Israel, se habla de “su potente identidad, su milenaria fe y su singular forma de vida”, siempre partiendo de la base -página 16- de que “la alimentación está plagada de símbolos, de significados polivalentes, de expresiones de identidad; arrastra tradiciones y costumbres, con lo que ésta también lleva consigo de carga cultural”.
Estamos en una época en la que de gastronomía -recuérdese el programa Master Chef en la televisión- habla todo el mundo. Ya no es un arcano reservado a gurús como fueron los tres Víctor de la Serna, el abuelo, el padre y -mi añorado amigo- el hijo, que por cierto hablaba con arrobo de la cocina otomana como la mejor de la historia: a lo mejor nos estamos refiriendo en el fondo justamente a lo mismo, cierto que con una palabra muy posterior, la del Imperio que nació en 1453 y duró hasta 1919, que ha estudiado Almudena Villegas.
Leer el libro es, para decirlo de una vez, una gozada, así se participe o no en lo ideológico del desdichado main stream actual, llámesele antisemitismo, palestinofilia o lo que resulte de los requiebros semánticos que cada quien quiera emplear para no verse acusado de ser heredero de los autores de la shoah. Un libro, sí, para aprender y disfrutar. Y es que la autora consigue lo que pedía Horacio: prodessere et delectare.

Almudena Villegas